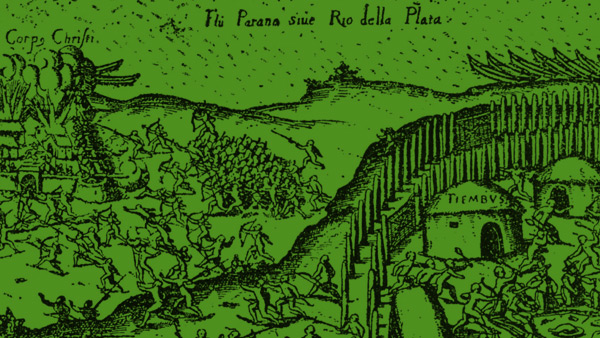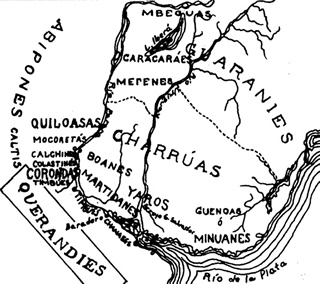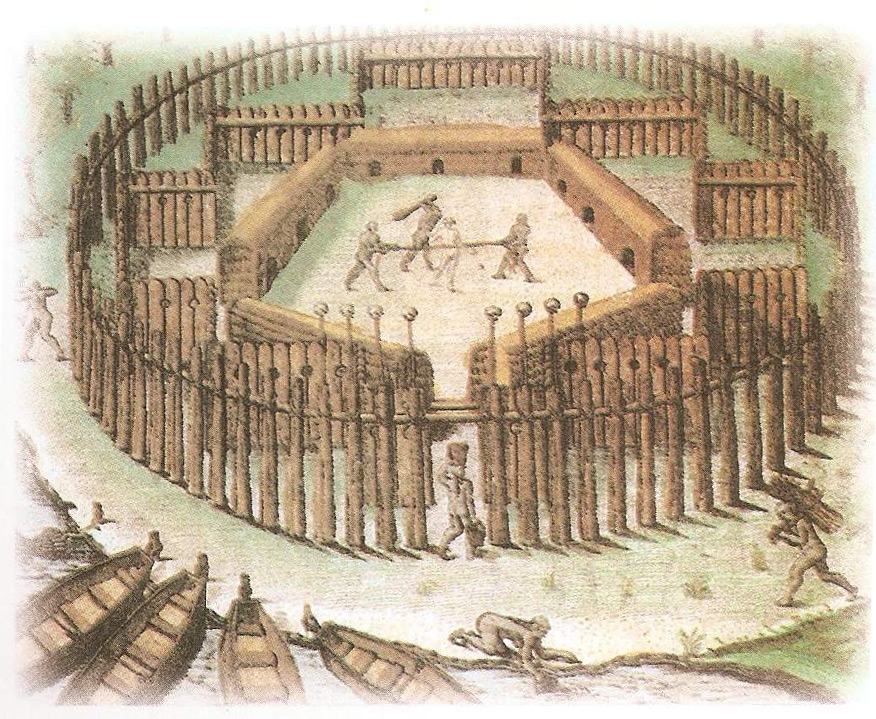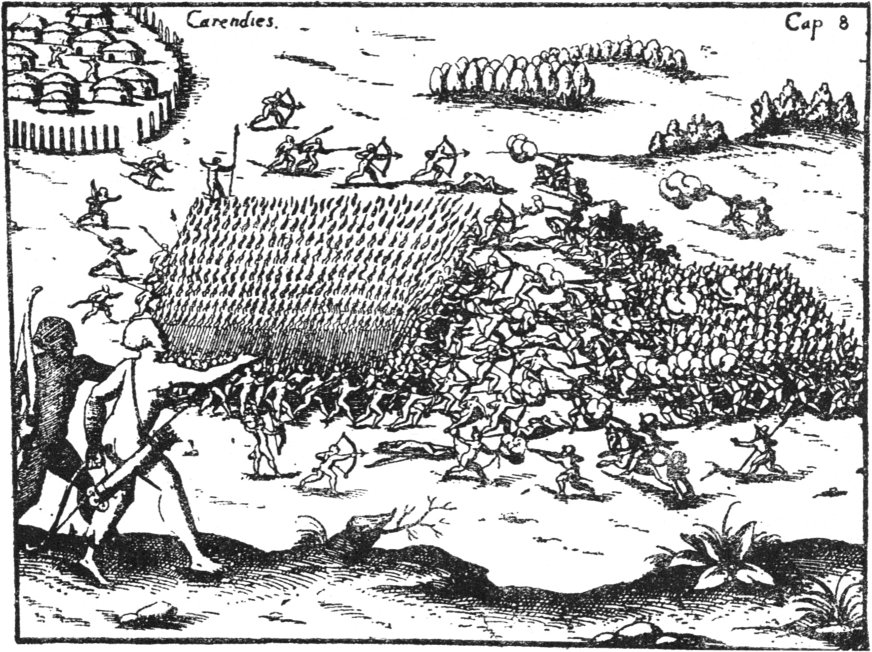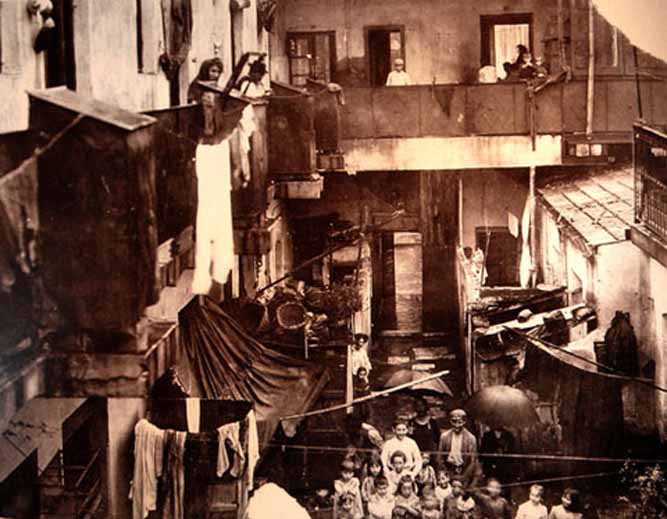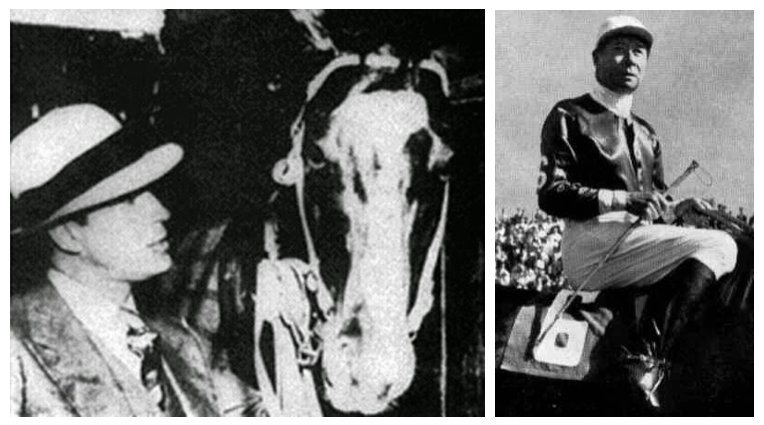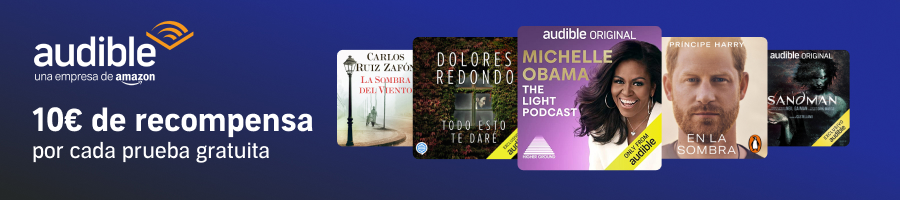Si se trata de rastrear partidas de nacimiento, matrimonio y defunción en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, afortunadamente existe un sitio web que facilita los pedidos.
El proceso se puede realizar completamente online, pero los envíos solo se realizan a casillas de correos de Gmail, Hotmail o Yahoo (por la facilidad y el acceso a otros servicios como documentos, almacenaje y otros, recomendamos crear cuenta en Gmail).
Las partidas demoran alrededor de 15 dias hábiles en llegar – aunque se pueden realizar pedidos urgentes que requieren sólo 72 horas.
Cómo Pedir Partidas de Buenos Aires
El primer paso es ir al sitio de trámites del Gobierno de Buenos Aires:
Desde allí podrán realizar los pedidos y hacer el pago (a través de una Boleta Única Inteligente o BUI). Los costos por partidas regulares o urgentes figuran en la misma pagina.
Hay dos formas de pedir partidas, con diferentes requisitos. Los tramites sin búsqueda requieren una serie de datos (con frecuencia no disponibles para ancestros), mientras que los trámites con búsqueda requieren sólo una fecha aproximada y el nombre completo.
Requisitos para Trámite sin Búsqueda
- Nombre
- Apellido
- Año
- Tomo
- N° de Acta
- Sección
Requisitos para Trámite con Búsqueda
- Fecha aproximada
- Nombre
- Apellido
Pasos para Realizar el Pedido
Para realizar un pedido de partidas, hay que completar el formulario de Tramites Digitales del Gobierno de Buenos Aires: https://tramitesdigitales.buenosaires.gob.ar/formulario/formularioTemplate/solicitudPartida (tarda un poco en cargar).
Siguiendo el paso a paso, luego de proveer los datos requeridos el sitio solicita el pago de la Boleta Única Inteligente (BUI). Los medios de pago includen Rapipago, Visa, Cabal, y Mastercard.
Para solicitar partidas urgentes, que demoran unas 72 horas hábiles luego de realizado el pago, se debe abonar un adicional que puede pagarse online con tarjeta de credito.
Si el pago se realizó cocrrectamente, la partida debería llegar por correo electrónico dentro del plazo informado.
Otras Partidas
Para realizar el pedido de una partida parroquial, hay que acercarse a una Circunscripción del Registro Civil.
Las partidas para presentar en Educación, ANSES, DNI (sin búsqueda) son gratuitas.
Las partidas pueden pedirse desde el exterior. En el tipo de entrega hay que seleccionar “Entrega al exterior“. Las partidas se pueden apostillar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.
Partidas con firmas ológrafas deben ser legalizadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil o en el Ministerio del Interior.